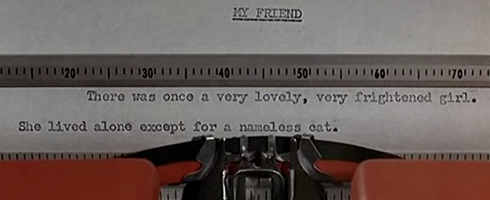Estos son los últimos candidatos a los premios del II Concurso de Relato Negro Fiat Lux (organizado junto con la librería SomNegra): ocho relatos escritos, un audio relato y un vídeo relato. Los nombres de los autores (o seudónimos), en el mismo orden que los títulos de sus trabajos que ocupan el titular de este post, son estos: Guerrero, Charo Martínez, Hedersmord, Óscar Fernández Caballero, Daniel Higiénico (relato y audio relato), David Sanz Requena, Manuel Escudero, Manuel Blanco Chivite y Zar Alberto.
Con ellos se acaba esta edición, a falta de conocer los diversos ganadores a partir del 6 de julio.
La participación ha sido de mucha calidad y muy elevada, y eso nos gusta, tanto lo segundo como lo primero. Muchas gracias a los 72 aspirantes y mucha suerte, bienvenidos a la banda.
El relato escrito ganador será publicado en el inminente número #EspecialVerano de Fiat Lux. Los trabajos premiados en las modalidades audio y vídeo serán publicados aquí en la web y en nuestras redes sociales.
Gracias. #HazFiatLux
*NOTA: todos los originales que hemos publicado puedes encontrarlos aquí.
Vídeo relato: “Giro”, por Zar Alberto
Audio relato: “El vigilante”, por Daniel Higiénico
“Ánimo y suerte”, por Guerrero
Me despedí del pelagatos de mi abogado, que todavía confiaba en el aplazamiento y en seguir arañando unos dólares al condado. Antes de salir, lancé una mirada a la hamburguesa, que apenas había tocado. De repente, me dieron ganas de devorarla.
–Vamos –ladró alguien.
Avance por el pasillo arrastrando los pies. Mis compañeros me dedicaron un sonoro abucheo.
–Esta noche os haré una visita –les dije, bromeando.
Llegué en un instante.
–Tiéndete ahí.
Antes de hacerlo, miré a los que estaban al otro lado del cristal. La viuda seguía vistiendo de negro. Llevaba un vestido muy escotado. Había gastado bien el dinero del seguro. Le hice un gesto. Me había propuesto no sonreír, pero no pude evitarlo.
Me amarraron las muñecas y los pies. El doctor se acercó a mí. Le temblaba un poco la mano. Sin embargo, me hundió la aguja a la primera.
–Listo.
Todos abandonaron la habitación. Me quedé a solas con Larry el Chamuscador.
–Aquí acaba tu carrera –me dijo.
¡Gilipollas! No le respondí. Después de comprobar una vez más las correas, me soltó unas últimas palabras:
–Ánimo y suerte.
El cabrón tenía sentido del humor.
“Devolver un favor”, por Charo Martínez
Era su momento favorito del día. Tumbada en el sofá repasaba las cuentas del negocio mientras Dvořák sonaba en el iPod y el café se enfriaba sobre la mesita auxiliar. Un momento para estar sola y no pensar en nada que no fueran números, albaranes y proveedores. Estaba concentrada en desentrañar los gastos del último mes cuando percibió el olor. Llevaba tanto tiempo en la ciudad envuelta por la contaminación atmosférica y el humo de tabaco que tardó unos minutos en identificarlo. Flores, olía a flores, a flores frescas, a rosas en concreto. Y se preguntó, tremendamente intrigada, de donde vendría ese olor y cómo había conseguido colarse en su piso. Se levantó de un salto y, tan curiosa como fascinada, cruzó el salón hasta llegar frente a la puerta. La abrió y allí estaba, un enorme ramo de rosas. Veinticuatro rojas, una blanca y, en medio de todas ellas, un sobre de color negro. Echó un vistazo al pasillo vacío y volvió a entrar en el piso con el ramo en los brazos. En el sobre había una tarjeta de plástico con el logo de un conocido hotel y un escueto mensaje: ‘Habitación 508. Hay cámaras en el vestíbulo. Ya estamos en paz’. Tuvo que leerlo dos veces hasta captar el significado, el maravilloso significado de esas doce palabras. Lo tenía, después de diez años lo tenía en su misma ciudad. Se puso la chaqueta, cogió el bolso y la rosa blanca y salió dando un portazo. No pensaba dar lugar a que se le escapara de nuevo.
Era temporada alta y el hotel estaba tan lleno que no le costó trabajo pasar desapercibida mientras cruzaba el vestíbulo y se colaba en el ascensor. Entró en la habitación y escuchó el ruido de la ducha. Había imaginado muchas veces esa situación, pero nunca pensó que fuera a ser tan fácil. Apretó con fuerza el cuchillo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y cerró los ojos, ya no había vuelta atrás. El hombre salió del baño con el pelo mojado y una toalla blanca anudada a la cintura y se la encontró frente a él. Elena lo miró a los ojos y le dió dos segundos. Uno, para que la reconociera, y otro, para que fuera consciente de que lo iba a matar. Al tercero le había rebanado la garganta y el hombre, que pensaba que lo tenía todo bajo control, cayó sobre una alfombra tan suave y mullida que apenas se escuchó el golpe. La sangré salía sin parar, formando un charco oscuro y pegajoso a su alrededor, pero ella no la veía. Su mente había retrocedido diez años y sólo los veía a ellos, a su hermano, a sus padres y a su prima Claudia. Quien dijera que la venganza no valía la pena no había estado nunca en su situación. Estaban muertos, y seguirían muertos, pero ella iba a dormir mucho más tranquila. Dejó caer la rosa sobre la sangre y se marchó dejando al hombre que más odiaba en el mundo muerto, desnudo y con los ojos abiertos fijos en el techo de la habitación. Sacó la tarjeta del bolsillo y mientras releía el mensaje se alegró de haber seguido el único consejo que le habia dado su padre: si alguna vez te manchas las manos para ayudar a alguien, elige a aquel que sea capaz de devolverte el favor.
“El lugar perfecto”, por Hedersmord
Sólo podía ser el Corrib o el mar. Los canales que corrían paralelos al río acababan desembocando en el río antes de llegar al mar. Había un par de puntos donde podría hacerse, pero había demasiados riesgos. La decrépita presa de madera de Lower Canal Road era uno de ellos. Sería bastante irónico. El problema es que se podría atascar en Raven Terrace, donde hay poca profundidad, en las barreras de plástico naranja desvaído que obligan a las aguas del canal a girar a la izquierda, hacia el Corrib. Además había una zona de juncos antes de llegar al río. El otro canal, donde está Canal Walk, quedaba descartado por ser visible desde la carretera del puente.
El Corrib bajaba con mucha fuerza, tenía hasta su propio oleaje, como si le espoleara el mar. Hacer lo que pretendíamos supondría hacerlo desde uno de los puentes que lo cruzaban, y por poco tráfico que hubiera de madrugada estaba demasiado expuesto a cualquiera que pasase por allí. Había una especie de presa extraña a la que sólo se podía acceder a través de la puerta enrejada del párking de la catedral, cerrada a cal y canto con un candado sólido. Las rejas de unos tres metros terminaban en forma de alabarda de tres puntas, por lo que saltarla era poco aconsejable. Podía remontarme más arriba del río, pero era aumentar las posibilidades de que se viera lo que pretendía ocultar.
La solución me la dio una conocida de mi amiga sin darse cuenta. Paseando cerca de la boca del puerto me señaló un espigón pintado de naranja desde el que se podía sacar buenas fotos de la bahía de Galway, distintas de las habituales que sacan los turistas, que no están dispuestos a darse un paseo tan largo por una zona un tanto inhóspita. Comenté que sería una buena idea acercarse un día. Quedó como uno de esos planes que se hacen pero nunca se cumplen.
A los dos días cogí el coche y fui para allá. Tuve que callejear para poder llegar al espigón. Dejé atrás una zona de carga donde reposaban hélices de molinos eólicos esperando a ser montadas, serpenteando por una carretera bacheada, con asfalto del pleistoceno, huellas de neumático y restos de aceite de motor. La zona era ideal. Había una rampa que bajaba hasta el agua, pero al haber poca profundidad decidí que era mejor llegar hasta el mismo borde del espigón. Llamé a mi amiga y quedé con ella en el Sally Long para fijar los detalles.
Lo hicimos en la madrugada del sábado al domingo de esa semana. Como supuse, no había ni un alma a las tres de la mañana, y la zona estaba tan mal iluminada que no creía que las cámaras del Club de Deportes Marítimos pudiesen grabarnos con la suficiente nitidez. Aparqué junto una suerte de mojón cilíndrico corroído por el viento y la sal, esquivamos como pudimos la barrera, llegamos al borde del espigón y lanzamos el cadáver de la jefa de mi amiga al mar.
No vimos las cámaras del club, por lo que nos creímos a salvo. Tampoco vimos las cámaras de otras fábricas de la zona. Pero sobre todo la cámara que no vimos fue la del radar que nos pilló circulando más rápido de lo legal en la autovía. Cosas de tener el cuentakilómetros en millas por hora. Con todo eso, la Garda reconstruyó nuestros movimientos y el miércoles por la tarde nos detuvo por asesinato. Y eso que yo había elegido el lugar perfecto para deshacernos del cuerpo.
“Elisa tenía razón”, por Óscar Fernández Caballero
Jamás quisiste reconocer que tenías un problema: uno muy serio, de los que no se dejan atrás tan fácilmente, y del que no podrías salir por tus propios medios. En ningún momento fuiste capaz de admitir, por más que te lo suplicaran, que necesitabas ayuda profesional.
Ella te lo dijo un millón de veces: primero con calma, sin levantar la voz, como se les habla a los niños pequeños. Y después insistentemente, cada vez con más vehemencia; pero una y otra vez, hiciste oídos sordos.
Despertabas con el pulso martilleándote las sienes, la garganta seca, la boca pastosa y el estómago protestando a voz en grito. Ella te miraba fijamente a los ojos, inquiriéndote con la mirada, pero tú nunca decías nada. Agachabas la cabeza y dabas media vuelta para escabullirte en silencio, como un cazador furtivo.
En realidad, no sabías qué decir: siempre recordabas los primeros bares, generalmente tugurios de mala muerte; las primeras copas, apuradas de golpe sin apenas degustar; las primeras chicas, mujeres ya entradas en años de ojos solitarios y achispados por efecto del alcohol… pero después, nada. La oscuridad más absoluta. Hasta que despertabas en tú cama, arropado por unas sábanas que conocías a la perfección, pero envuelto en ese olor rancio, mezcla de alcohol y sudor, que en el fondo tanto odiabas y que siempre desterraba de la habitación, casi por completo, el perfume que habías aprendido a añorar.
Nunca hiciste caso, y por eso un buen día Elisa recogió sus cosas y se marchó, llevándose a las niñas con ella.
No hiciste caso hasta ayer, cuando acodado en la esquina de una desvencijada barra lo viste todo diáfano en el fondo de un vaso, abrazado a una rodaja de pepino y flotando entre los hielos a medio derretir.
Por eso decidiste llamarla sin importante la hora que era: para decirle que teníais que hablar, que al fin lo comprendías todo, que ella tenía razón, que tú estabas equivocado y que todo se iba a arreglar.
Hoy también has amanecido, es un decir, en tu cama como de costumbre bien entrada la tarde: envuelto en ese olor insoportable, con la cabeza a punto de estallar y presa de las nauseas.
Pero hoy es diferente. Te incorporas a duras penas, y percibes algo nuevo y extraño. Una especie de losa oprimiéndote el pecho, junto con una sutil esencia acariciándote la pituitaria: el aroma dulzón de la sangre. La sangre seca que tiñe tus manos, ruboriza tus mejillas y empapa toda tu ropa, abandonada a su suerte por toda la estancia… y que como es natural, no tienes ni puta idea de dónde ha salido.
“La envidia le corroe”, por Daniel Higiénico
Cada lunes igual. Cuando Julián llega a la oficina y le cuenta sus putas aventuras del fin de semana, la envidia le corroe. Entra en su minúsculo despacho y le habla de sus ligues. Le cuenta los detalles. El tamaño de sus tetas. El aroma de su sexo. Las técnicas de felación. Se regodea en sus narices. Le hace sentirse inferior. Y se imagina a sí mismo revolcándose con todas aquellas mujeres. Y desea ser Julián… Cada lunes igual.
En más de una ocasión ha tenido la tentación de estrangularlo. Taparle la boca con esparadrapo y lanzarlo por la ventana o cortarle el cuello con el cúter hasta dejarlo desangrado.
Llega a casa obsesionado con esa idea. Le recibe su mujer. Los cuatrillizos están viendo la tele.
-¡Oh, te has acordado de nuestro 35 aniversario!
Él se la queda mirando fijamente, con la mirada perdida.
Abre el regalo.
Y le dispara.
“Oscuridad y neón”, por David Sanz Requena
Esperaba sentado, las piernas le colgaban en el vacío mientras observaba, trece pisos más abajo, a las pocas personas que se habían atrevido a salir a la calle aquella noche. Hacía poco que había dejado de llover y una luna casi llena se empezaba a vislumbrar entre las nubes. Buscó debajo de su empapada gabardina y sacó un arrugado paquete de cigarrillos, estaba completamente mojado. Se quedó unos segundos mirándolo con desgana, nada estaba saliendo como esperaba. Inspiró profundamente el frío aire de la noche mientras pensaba con ironía que nunca es mal día para dejar de fumar, estrujó el paquete con la mano y lo dejó caer a la calle.
Le gustaba trabajar de noche, la ciudad le ofrecía sus más oscuros y escabrosos sucesos, ese era el morbo que buscaba en sus historias y por las que mejor pagaban en el periódico. Pero aunque nunca le había importado la dudosa moralidad con la que obtenía información ni la reputación de sus contactos, aquella vez había molestado al tipo de gente equivocada.
Se encontraba en la azotea de un edificio abandonado donde acudía cuando necesitaba estar a solas o cuando, como ese día, buscaba esconderse y desaparecer. Sabía que se estaba arriesgando demasiado en el artículo, pero estaba seguro que cuando saliera a la luz destaparía un escándalo que sacudiría los cimientos de toda la ciudad.
Pensaba en todo aquello cuando observó algo en la calle que llamó su atención. Aunque no hubieran encendido el sonido de las sirenas de sus coches, los destellos azules y rojos de sus luces se reflejaban en el asfalto mojado y delataban su posición escondidos tras la esquina. Al parecer también la policía estaba implicada, no tardarían mucho en registrar el edificio y llegar hasta la azotea.
Entonces una idea le cruzó la cabeza, era arriesgada pero no tenía mucho que perder. Sin pensárselo dos veces, saltó al vacío. Sus pies aterrizaron dos metros más abajo sobre la estructura metálica que sostenía un enorme cartel luminoso de tubos de neón de una popular marca de bebida, la vieja estructura aguantó su peso sin rechistar demasiado, solo pequeños fragmentos de vidrio de algún tubo roto se precipitaron a la calle. Quedó tambaleándose unos segundos mientras las luces que todavía funcionaban parpadeaban a sus pies. Cuando recuperó el equilibrio empezó a descolgarse por una enorme “C” de metal y neón.
Con gran esfuerzo consiguió llegar hasta la parte más baja de la estructura donde había suficiente espacio para ocultarse. Permaneció allí un buen rato hasta que oyó voces en la calle y el ruido de los coches al arrancar, al parecer el registro había acabado. Entumecido se levantó como pudo, se descolgó hasta una cornisa y se deslizó pegado a la pared hasta la primera ventana que, para su sorpresa, estaba abierta. Se coló dentro, la habitación estaba oscura pero la tenue claridad del exterior le permitió ver el contorno de un sofá frente a él. De repente un brillo metálico y el sonido de un percutor lo sobresaltaron.
–Por fin has decidido abandonar tu escondite –la voz provenía del sofá–. Me encantaría empujarte por esa ventana, pero antes hay unas personas que desean conocerte.
Vio como el hombre hacía un gesto con el revólver, entonces unas manos le agarraron por detrás con fuerza mientras otras le ponían una capucha en la cabeza. Se resistió unos segundos hasta que un golpe en el estómago lo hizo caer de rodillas.
–Vamos a dar un paseo –oyó decir al hombre del sofá.
Y lo sacaron a rastras de allí.
“Segunda vuelta”, por Manuel Escudero
Cogió su cámara y preparó un par de tarjetas de memoria. No había entendido muy bien al inspector por teléfono, tan solo podía pensar en que eran las cuatro de la mañana y que estaba muerto de sueño. Inés no había regresado aún, ni siquiera le dijo con quién iba a cenar. Hacía ya demasiado tiempo que se había instalado el frío entre ellos; el frío, el teléfono que atendía a solas y las llegadas de madrugada, sin excusas. Antes de marcharse, ya vestido, se tumbó en medio de la cama con los brazos extendidos. Le gustaba esa sensación de espacio libre.
Subió las escaleras y entró en la casa. El inspector lo esperaba con un café en la mano.
—Hola fotógrafo, un típico caso de celos —le dijo sin más preámbulos—, la policía científica está tomando muestras. ¿Por qué la gente no se separará antes de odiarse tanto? El cadáver está tendido en el suelo de la cocina.
—De acuerdo, empezaré por ahí entonces. ¿Algún otro lugar con restos?
—Hay sangre por toda la casa, parece ser que después de asesinarlo, su mujer deambuló como si tal cosa.
—Vaya, qué divertido.
—Por cierto, ¿el gran fotógrafo va a tener tiempo libre alguna vez para hacerle unas fotos a mi familia?
—Miraré mi agenda, creo que a eso de las cuatro de la mañana tengo más huecos libres —le respondió con sorna.
—Ahí llega su jueza de guardia —dijo el inspector al verla entrar—. No gaste mucho carrete.
—Está usted un poco mayor, la fotografía química se acabó hace más de quince años.
—¿Quién habla de fotografía? Vaya para allá y juegue usted bien su partido de vuelta.
—El de ida fue hace demasiados años —dijo a modo de disculpa.
—Tecnicismos, fotógrafo, no me cuente historias.
Se acercó al cuerpo, estaba en medio de un charco de sangre. Mientras tomaba fotografías, sintió la presencia de la jueza a sus espaldas. Le gustaba que lo mirara cuando hacía su trabajo. El tajo era limpio, junto al corazón, y el cuchillo permanecía aún clavado en el cuerpo. Ella iba escribiendo mientras hablaba con el médico forense. En un momento dado, él giró la cámara y la fotografió a contraluz; captó su sonrisa. Después hizo un primer plano a las manos contraídas del muerto.
Sí, fue hace demasiado tiempo. Ella se marchó a estudiar fuera y él empezó a salir con Inés, los rumbos no siempre se deciden. Con los años el recuerdo se hizo menos hiriente. Hace unos cuantos meses se volvieron a encontrar y Julia le contó que había cambiado de juzgado tras su divorcio. Le preguntó si había publicado el libro de fotografía que soñaba hacer cuando se conocieron. Al despedirse, el abrazo duró unos segundos más de lo prudente.
Las imágenes del asesinato aún estaban en su retina cuando llegó a casa, y el olor a sangre, que no se desprendía. Buscó el original que habían rechazado las dos editoriales y lo hojeó. Allí estaba la foto de Julia, la que le hizo en la estación antes de su partida. Pensó en el cadáver con el cuchillo en el corazón, que ya no volvería a latir. Pensó en cómo el tiempo difumina los sueños.
Vació la bolsa del gimnasio; metió un par de mudas, su cámara y el libro de fotos. Tras algunas vueltas por la casa, se dio cuenta de la cantidad de cosas de las que podía prescindir. También fue consciente de las que no y eso le hizo sentirse seguro.
Tomó un taxi y llamó a Julia. Sonreía mientras recordaba las palabras del inspector.
“Trenes perdidos”, por Manuel Blanco Chivite
Dirigía una minúscula editorial. Apenas un libro al mes. Un buen día llegó al lugar una señora bien vestida, bien peinada y bien calzada. De unos setenta y dos años o setenta y tres.
Se sentó frente a mí, al otro lado de mi mesa de trabajo. Me dijo:
-Estoy escribiendo la historia de mi vida.
-Eso, le dije, pudiera estar bien.
-Escribo por la noche, cuando mi marido está ya dormido, en el silencio…
-A mano.
-Sí, escribo a mano. Nadie sabe que escribo, excepto mi nieta. Tiene diecisiete años y le voy pasando las páginas para que las teclee en su ordenador. ¿Usted publicaría una cosa así?
-Pues depende. ¿Ha publicado algo antes?
-No, claro que no. Mire: toda mi vida ha consistido en estar casada, cincuenta años de matrimonio… En realidad he sido siempre la criada de mi marido.
-Un poco triste.
-Una forma de decirlo. Yo todavía no sé cómo decirlo. ¿Lo publicaría?
-Como le digo, depende. En principio supongo que sí. Sin leer el texto no puedo contestarle de manera categórica.
-El texto, claro. Lo entiendo. En eso estoy. Depende de lo que cuente…
-Y de cómo lo cuente…
-De lo que me haya pasado…
-También, sí, en fin, no sé…
-¿Sabe una cosa?
-Dígame.
-Mientras escribo, voy descubriendo que jamás me ha pasado nada. Nada, se lo aseguro. Lo pienso durante las noches de escritura, sola, en el comedor, con mi cuaderno delante. No me ha pasado nada. ¿Lo puede creer?
-Siempre pasa algo.
-A mí, no. Lo digo muy en serio. Soy una vieja mujer de mi casa con un largo matrimonio a cuestas, un matrimonio sin ni siquiera problemas. Una vieja ya, que… bueno… Ahora escribo a escondidas. Ya he perdido todos los trenes. Los he visto pasar así, sin un parpadeo.
-Si le soy sincero… bueno… eso que me dice me parece escalofriante.
-¿Usted cree?
-Sí, ciertamente, lo creo, hasta un tanto inverosímil…
-¿De verdad lo cree así?
-Se lo aseguro… Quizás su libro, si lo llega a terminar, resulte sumamente interesante.
-Creo que no me sigue.
-No le entiendo.
-Cincuenta años de matrimonio, dedicada a mi marido, viendo pasar la vida… No sé si usted sabe lo que es eso. ¿Sabe cuántas camisas he planchado?, ¿cuántas comidas he preparado?, ¿cuántas vacaciones he pasado en lugares que me importaban un bledo…? Lo que yo quiero que me diga es si me publicaría un libro así. Es mi única ilusión. Contarlo.
-La verdad, su historia en la que no pasa nada me está empezando a interesar.
-Creo que, a efectos comerciales quizás lo que más le pueda interesar es el final.
-El final podría ser esta conversación.
-Cierto, excelente idea, señor editor. Claro que antes y para sellar nuestro acuerdo debo pedirle una pequeña ayuda. Mi nieta y yo tenemos, ahora mismo, un problema.
-Dígame usted, no soy de los que deja escapar un tren.
-Me lo imaginaba.
-Pues adelante.
Mire, en el salón de mi casa, frente al televisor, tenemos el cadáver de mi marido. Hace un par de horas que envenené al único hombre de mi vida. Mi nieta se ha quedado viendo su serie favorita. Ya lo hemos intentado y no hay manera: entre las dos no podemos ni moverlo. Necesitamos su ayuda para deshacernos del fiambre, como dicen en las novelas…