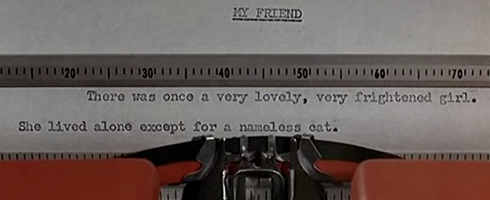Video, audio y texto.
Seis entregas.
Seis autores: Daniel Higiénico, Thimor, Juan Carlos Barrena, Óscar Brox, Dolores y Patricia Richmond.
Entramos en la recta final del II Concurso de Relato Negro Fiat Lux, que hemos organizado junto con la librería SomNegra, y hoy hemos seleccionado seis propuestas que reflejan el amplio espectro de esta edición de #FicciónNegra.
El próximo 1 de julio es el último día para la presentación de originales en la dirección de correo ficcionnegra@revistafiatlux.com . Aquí tienes las bases y los premios.
#HazFiatLux
VideoRelato:
“Cuatro tipos realmente excepcionales”, por Daniel Higiénico
AudioRelato:
“José”, por Thimor
Relatos:
“Volar o arder”, por Juan Carlos Barrena
Nada más graduarme en la Academia localicé al viejo, y en su casa, me presenté como su hijo natural, le di un par de ostias y cayó redondo al suelo arrastrando con él un par de platos de una preciosa vajilla con motivos pastorales y grecas acuáticas. Fisgoneé en su cartera y tras su carnet de butanero jubilado, una foto desgastada de una mujer desnuda de proporciones germánicas con matojo selvático. Enfurecido, le rompí dos platos más en la cabeza al picha brava éste y cuando estaba pensando en hacerle otra visita, (sin esta vez, olvidarme los electrodos en la comisaría), yo ya apuraba mi tercer quitapenas con soda en el bar de Harvey, entonces vi por primera vez a Maggie Salamanca, una muchacha que recién había cumplido los 18 y ya sentía que se le agotaba el tiempo. Era la suplente de la bailarina principal de ballet del Coliseum y desde el fondo del escenario con su tutú y sus brincos de saltamontes, había conseguido recaudar un grupito de tontorrones, unos mecenas lujuriosos que su coño inquieto había seleccionado sabiamente porque junto a sus pollas tenían por vecinas en los bolsillos de al lado a gruesas carteras, así que, en cuanto tuvo unos miles se hizo la encontradiza, muy maquillada y con un traje sastre color Venecia que la hacía aparentar 5 años más e imitaba a la Bacall en el fumar y al tragar el humo su pecho se meneaba como una marea acelerada de pleamar-bajamar aunque se notaba que se había metido postizos o trapos para aumentar la talla de sus domingas.
En una mesa apartada, me pidió que si podía retirar de la circulación de una manera civilizada, durante un par se semanas, a la primera bailarina del Coliseum, aunque si por ella fuese, la decapitación era su primera opción pero como eso era caro, retirarla de la circulación durante un par de semanas alegraría las mentes de sus mecenas, unos importantes, amantes del ballet, que según me había dicho un pajarito, diseñaban coreografías nudistas con mucho rollo mitológico y participaban en ellas. Otro petirrojo me informó que en sus mansiones fortificadas también emitían cortometrajes en los cuales varias actrices famosas mostraban sus partidas de nacimiento cuando interpretaban fragmentos de «Hamlet», «Macbeth» o de «El último mohicano».
A Maggie le pareció suficiente civilizado que un amigo mío le pisaría un pie a su rival, solo que empezó a regatear el precio a cambio de mostrarme algo de coreografía mitológica, exquisita golosina reservada a unos pocos privilegiados. Al no ver interés por mi parte, cambió de estrategia y su conversación derivó perversamente hacia sus actividades íntimas al anochecer, pero yo, que no era un pito fácil y no estaba interesado en su chapoteo de langosta ni en su rasca y gana, pensaba en el deshinchamiento de sus tetas, que desnuda se le marcarían todos los huesos y solo la visión de estar follando con un esqueleto funcionó mejor que cualquier papista arrojándome infiernos encima, y además, ¡ostia!, yo seguía encoñado con Lorna.
Durante 4 meses Maggie hizo babear de gusto a su público y a los señores importantes hasta que el olor a sudor ácido casi reprimido por grandes proporciones de loción Floyd, me informó de la pesada llegada del teniente que lanzó el informe sobre mi mesa, sentó medio culo sobre ella derribando un vaso portalápices y con una voz agraria, me exigió que dejara todo lo que estaba haciendo y metiera las narices en este nuevo caso. A Maggie Salamanca la habían encontrado civilizadamente decapitada en un descampado a las afueras de Sausalito. Según parece, el ejecutor tuvo la amabilidad de calzar bajo la cabeza de la víctima unas piedrecitas para que quedase erecta mirando hacia el este.
“El acechador”, por Óscar Brox
Ben Sherwood conduce en dirección a Blackpool, donde tiene previsto asistir esa misma tarde a un mitin laborista junto al candidato en el condado de Lancashire. El trayecto por carretera desde Liverpool apenas dura una hora. Sesenta minutos en los que sus pensamientos rebotan contra un cielo del color de un charco de agua. «Malone ha muerto» repite a cada poco, como un mantra que le acompaña hasta que deja atrás la desembocadura del Mersey.
Billy Malone nació para llevar a cabo el crimen perfecto. Todavía no había alcanzado la adolescencia cuando decidió que un día, cualquier día, mataría a un extraño. Caminaba por la calle fijándose en los rostros de la gente, grababa cada rasgo, cada entonación, seguía por capricho a un desconocido y memorizaba su itinerario. Lo hizo durante años, como un paseante más de la bahía de Liverpool, mientras construía cada eslabón de su futuro asesinato. A Malone no le importaban las fechas, sino la correcta ejecución del crimen.
Una tarde de agosto de 1958, Billy Malone sorprendió por la espalda a un hombre al que vigilaba desde hacía dos meses. Lo primero que notó aquel desconocido fue el tacto basto de una especie de correa contra su nuez. Antes de empezar a sentir los síntomas iniciales de ahogamiento, se dijo que si continuaba apretando tanto le reventaría el cuello. Sin embargo, Billy no aflojó la soga; hizo tanta fuerza que se imaginó capaz de arrancarle la cabeza. La resistencia de su víctima acabó por ceder, los brazos abandonaron el forcejeo y las piernas dejaron escapar ese postrero espasmo cuando se pierde la vida. Malone robó la documentación del hombre y todo lo que sucedió a continuación se esfumó en su memoria. Quedó el viento.
Cada vez que Ben Sherwood visita Blackpool, le gusta tomarse la tarde libre para dar una vuelta por el puerto. Escucha los sonidos del mar de Irlanda y olvida por un momento el viento de Liverpool. Esta tarde, sin embargo, ha roto su costumbre y no deja de zigzaguear entre los diferentes tramos del lugar. «Malone ha muerto», se dice mientras hunde a conciencia las manos en los bolsillos del gabán. Nadie le escucha, probablemente ni siquiera él mismo lo hace. Pero continúa, incansable, mientras el sol se pone sobre la bahía y la fina lluvia de Blackpool agujerea su rostro. Un rostro que nadie ve; que nadie, salvo Malone, conoce.
A causa de la lluvia, el mitin se traslada a un pabellón cubierto. Edward Longworth, el cabeza de lista por Lancashire, besa las últimas mejillas y estrecha las últimas manos antes de entrar en la sala de juntas con su equipo de campaña. Sherwood es uno más entre ellos. Otra mano que se cruza en el camino. Otro rostro cuyas facciones mezclará con las de la multitud. Una cara que nadie conoce, a la que nadie puede incriminar. Una figura que ha aprendido a borrarse, a desvanecerse en el tiempo. Tan común, tan identificable, tan carente de elementos propios, que Ben ha hecho de ella un lienzo en el que inventar una identidad.
Esa misma noche, Ben Sherwood asesina con sus propias manos al candidato Longworth cerca de la bahía de Blackpool.
De regreso a Liverpool, la ribera del Mersey le trae el recuerdo del viento. De aquel molesto viento que hunde sus garras en la cara. «Sherwood ha muerto», se dice. Y todo lo que sucede a continuación se esfuma en su memoria. En ese silencio que precede a la nada. Tras un rostro que nadie puede reconocer. Ese que siempre se encuentra entre la multitud. Al acecho.
“La buena vecina”, por Dolores
Me pasé con las pastillas. Calculé mal. Mi intención no quería ir más allá de un simple sueño. Eso sí, cuanto más largo mejor. Pero nunca lo había hecho antes, así que tuve que improvisar un poco. Seguía sin báscula de cocina (la que quiero, la electrónica, vale 35 euros), aunque mi abuela me enseñó bien las medidas con cuchara, rasa y colmada, e hice un apaño con la harina. Cogí lo que pude del baño pequeño, ibuprofeno y todo.
Extendí otra vez el trapo que había usado para partir las nueces (había visto un mortero precioso justo el día antes, pero desde luego no era el momento), aparté los restos y coloqué el arsenal encima. Tomé dos puntas y doblé la tela hasta tapar todos los comprimidos, agrupados como niños asustados. Primero con un cuchillo viejo de mango de madera y después con un vaso, así los machaqué. En quince minutos todo era polvo (genérico). Cogí una sopera: 11,6 rasas, decía la receta. 9 fueron de harina y 2,6 de polvo. Más o menos. Mi abuela decía que ella el ‘a ojo’ le funcionó toda la vida.
El bizcocho quedó bien. Lo dejé enfriar en la encimera, lo abrí y lo rellené. La tarta de zanahoria es un clásico, la verdad (y a mí me sale digna). No es que pensara que se la fuera a comer entera, pero quizá debí suponer el atracón. Se veía que no se preocupaba mucho por alimentarse: era flaca y con cara de falta de cocido. Y el sexo da hambre (y los tacones). A juzgar por su actividad nocturna de la última semana, de hecho, tenía que estar acumulando unas ganas de zampar impresionantes. No le voy a mentir: yo lo oía todo.
Es importante dormir sin alteraciones y a ser posible en total oscuridad; eso he leído. Y no hay que ver la televisión antes, pero eso sí que no puedo evitarlo. Así que me conformo con acabar la película y acostarme a una hora razonable. Ella, sin embargo, llevaba un mes en el bloque y tenía que hacernos saber que su vida era el colmo de la diversión. Ya. Pues esa noche había estreno, era sábado y yo solo estaba dispuesta a quedarme despierta por esa buena razón, incluso me permitiría una cerveza. No es que beba, solo a veces.
Toqué el timbre. Le dije que mi mala educación (no nos habíamos presentado oficialmente) solo podía compensarse con un obsequio. Miró con curiosidad mi delantal y dijo “gracias” al arrancarme de las manos la tarta, que iba sobre el fondo de un molde desmontable. Qué tía.
Pude ver la película de las diez sin jadeos de fondo. Al fin. Después me enteré de que no pudo ni abrirle la puerta a su novio del día (el portero es una fuente fiable). Bastó la mitad de la tarta para el desmayo y el golpe contra la mesa. Qué pena. Un estropicio.
Le estoy entreteniendo, perdone. Creo que piden 800, pero el dueño le va a colocar la comunidad aparte, ya se lo digo. Solo hace una semana (descubrieron tarde el cadáver), pero ya lo han limpiado todo. No se preocupe, no soy nada ruidosa, soy soltera. Trabajo en un banco. Cuando se vaya de vacaciones puedo regarle las plantas. Qué bien que nos hayamos encontrado, así nos conocemos antes. ¿Ha visto al portero? Si entra en el piso, ¿le importaría mirar si la base de mi molde está ahí? Seremos buenas vecinas. Le dejo, hablo demasiado. Soy Dolores. ¿Por qué sonríe?
“Sueños cumplidos”, por Patricia Richmond
Jamás olvidaré su rostro.
Encontraron el cuerpo cerca del río, entre la maleza que crece junto al puente de la autopista. La tierra no había llegado a absorber toda la sangre y yacía boca abajo sobre un gran charco rojo. Tras la llegada de la jueza de guardia le dieron la vuelta y su sonrisa nos impresionó a todos. Le habían cosido a puñaladas, pero su cuerpo sin vida exhalaba felicidad.
Cerca del cadáver tropecé con una cartera que sólo contenía un DNI con la cara del muerto. Gregorio García, ingeniero de profesión y domiciliado en Orense. ¿Por qué te han matado tan lejos de casa, Gregorio? —le pregunté y él pareció responderme con su enigmática sonrisa.
Resultó ser un habitual de la zona; hacía meses que deambulaba con algunos mendigos. Así supe que vivía en una tubería en desuso. Allí, donde Ramón —me dijeron.
El tal Ramón era un pobre diablo con la cabeza completamente trastornada. La tubería era suya y había invitado a Gregorio a vivir con él. Se habían hecho amigos y me contó una historia delirante.
Me lo llevé a la comisaría y, a base de cafés y cigarrillos, pude ir sacándole algo más concreto. Según él, Gregorio le había pedido que le matara por sorpresa, cuando él no estuviera prevenido. A cambio, él le iba entregando dinero cada semana. Ramón estaba ahorrando para irse a Canadá, gran país, donde el gobierno daba casas a los pobres y un sueldo para que vivieran sin molestar. Pero necesitaba más y por eso no le había matado aún.
—Pero anoche le mataste por fin —le contradije y le enseñé una foto del cadáver.
Sus gritos desgarrados al contemplar el cuerpo de su amigo le sumieron en una desesperación tan intensa que hubo que sedarle. Mientras llegó la información que había pedido a los colegas de Orense. Viudo y sin hijos había dejado allí un piso y una cuenta corriente en la que se iba acumulando el ingreso mensual de su pensión de jubilación. Todos los viernes sacaba algo de dinero, siempre en el mismo cajero automático de nuestra ciudad. Habían localizado a una hermana que contó que hacía meses que se había ido de viaje y que la llamaba de vez en cuando para asegurarle que estaba bien.
Entonces apareció Loli, la croupier del casino. Había reconocido a Gregorio en la foto del periódico. Cada viernes acudía a jugar a la ruleta y siempre ganaba. No eran grandes cantidades, pero le esperaban cada semana con expectación.
—Lo más extraño —dijo— es que la noche que le mataron había perdido.
¿Habría provocado eso la ira de Ramón? A pesar de su locura, parecía tan inofensivo que decidí centrarme en la nueva pista que ofrecía el casino.
Fue fácil. Había corrido la leyenda sobre sus ganancias semanales y aquel viernes le esperaba un yonqui. Cuando llegó al descampado le asaltó y, al comprobar que no llevaba nada encima, se ensañó con él. La primera de las quince puñaladas le partió el corazón, pero siguió asestándoselas mientras él moría feliz.
¿Por qué? La respuesta me la dio el forense unos días después. No podía quedarle más de un mes de vida. Un tumor aprisionaba su cerebro y sólo le esperaban más dolor y alucinaciones de las que ya debía sufrir.
Me ocupé de que Ramón fuera ingresado en una buena institución mental. Se lo había ganado; a pesar de su extravío había tenido la cabeza centrada para esconder bien el dinero y, excepto algunos billetes comidos por las ratas, he podido aprovecharlo para darle la razón: Canadá es un país extraordinario.