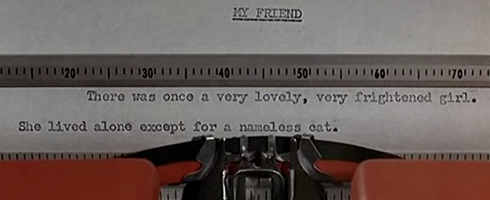Bob Morrison y David Verdejo son los autores de los relatos que publicamos hoy: “El Reencuentro” y “En Carne Viva”.
Son los elegidos esta semana entre los relatos que siguen llegando al II Concurso de Relato Negro Fiat Lux, que hemos organizado junto con la librería SomNegra, para relatos escritos pero también en video o en audio.
El próximo 1 de julio es la fecha final para la presentación de originales en la dirección de correo ficcionnegra@revistafiatlux.com , y aquí tienes las bases y los premios.
#HazFiatLux
Nota Roja · Género Negro
‘El Reencuentro’ de Bob Morrison
La mano se aferró a mi hombro como un garfio y, zarandeándome, me dio media vuelta; me echó el aliento a la cara. Él se alegró muchísimo de verme. Sus brazos, que agitaba como aspas, me lo daban a entender. Me deslumbró su corbata a lunares mal combinada con la camisa. Me estrechó la mano; la suya estaba sudorosa.
-Oye, si tienes unos minutos, nos tomamos una cerveza -dijo.
Acepté, no pensaba en ser descortés. Decidimos ir al bar de la esquina, que conocíamos de nuestro tiempo de estudiantes. Su recuerdo no era agradable para ninguno de los dos pero, aún así, entramos.
Todavía estaban frescas aquellas imágenes en rojo y negro y el ruido de los cristales. Sí, pienso que su mirada tan sólo expresaba temor.
Avancé y abrí una segunda puerta y nos sumamos a la algarabía del bar. Nos sentamos a la mesa; ésta era diferente, pero el lugar era el mismo. Mi amigo, por llamarlo de alguna forma, se quitó la americana y la colgó en el respaldo de la silla
Siento terror a estar frente a frente con un individuo al que nada tengo que decirle y, mi perturbación ante la discordancia entre la corbata y la camisa iba en aumento.
Hablamos de lo que suelen charlar dos compañeros de instituto que no se han visto desde hace años. Esos recuerdo adolescentes que te trasladan a las aulas mal pintadas, acompañadas de mesas roñosas.
Sin ninguna intención, le pregunté por su vida; no deseaba la conversación, con un simple “muy bien, gracias” era suficiente. El resto, beber en silencio la cerveza.
Mi acompañante, nunca se había percatado mucho de las cosas, así que cuando formulé la maldita pregunta, me contó media vida: se había casado con la chica de sus sueños y tenía un niño. Trabajaba en Gas-Natural.
Una vida emocionante, pensé.
Dimos un sorbo a la cerveza y nos observamos a través del cristal del vaso. Un pacto inconsciente se había formado en nosotros y, en un lapso de tiempo, creí ver la pesadumbre de aquel encuentro; el saludo en el hombro, al igual que un policía antes de pedirte la documentación.
El aire acondicionado le había dejado unas manchas de sudor en la camisa, pero ninguno de los dos hablamos sobre la calurosa estación.
Recordamos algunos compañeros; él se había encontrado a muchos, yo a muy pocos y tampoco me apetecía encontrarlos. Nos esforzábamos en mantener viva la conversación.
Encendí un cigarrillo y, con un desganado gesto, le ofrecí uno. Lo rechazó. Estaba intentando dejar de fumar: un cigarrillo al mediodía y otro después de la cena, era su dosis de nicotina.
La barra rebosaba de gente y muchos estaban en pie, ante la falta de taburetes. Mi amigo no comprendió mi silencio y pensó en intervenir.
-¿A qué te dedicas? -preguntó.
Me saqué las gafas y, con fuerza, apreté las aletas de la nariz.
-El calor me agota -dije.
El cerebro me enviaba imágenes en rojo y, por mis pómulos, noté el resbalar del sudor. Se desabrochó el botón de la camisa, dejando al aire su cicatriz: una línea recorría su pecho, de hombro a hombro.
Sonreí; el tema había dejado de ser secreto.
-¿Te encuentras bien? -me preguntó, susurrando.
-Sí -dije, asentí con la cabeza y tragué saliva-. Ya pasó todo -aplasté el cigarrillo-. Fueron tres largos años.
Se hizo un prolongado silencio.
-Ambos nos equivocamos -sentenció, y me miró con prepotencia-. Te equivocaste, nada más -continuó.
-Eres el único que queda -dije, y al terminar la frase, sonreí.
Pienso que lo intuyó; hizo un gesto nervioso para levantarse. Lo había comprendido: aquel encuentro no era casual; llevaba mucho tiempo esperando.
Salté de la silla y metí la mano en el sobaco: vacié mi Star sobre aquella ridícula corbata.
‘En Carne Viva’ de David Verdejo
Se mordisqueaba las yemas de los dedos con violencia. Las heridas auto infringidas eran, a veces, enormes yagas que le producían un escozor insoportable. Otras veces, tan sólo ofrecían un minúsculo espectáculo que consistía en hilillos de sangre emanando de las uñas. Ningún método sirvió para evitar su propia masacre. Pero tenía su lado positivo. Al carecer de epidermis e incluso de la propia dermis, sus huellas dactilares eran complicadas de definir por los agentes de la policía científica. Siempre contaban con parciales sobre la mesa como piezas de un puzle mal diseñado e incompleto.
Los pequeños cristales del natrón se encajaban entre las aberturas de las yagas, haciéndole sentir cada vez más fuerte y poderoso, en la medida que soportaba cada vez más aquel dolor. Pensaba que tras cada ejecución, el sufrimiento de su víctima se compensaba con el suyo propio consiguiendo la redención esperada por el dios del Inframundo y, de ésta forma, aplacaba su conciencia y dejaba de atormentarse en cada espejo en el que se veía reflejado. Su paranoia le llevaba por el camino de la perdición y él lo sabía, pero también era consciente que nada tenía que perder. Y no hay nada más peligroso que un hombre que no tiene nada que perder.
Sus ásperas manos mojaban con delicadeza las vendas en el líquido blanquecido y adherente que emanaba un olor parecido al pegamento. Sin embargo, el éxtasis que sentía cada vez que aplicaba un trozo de tela mojada sobre la piel de su tercera víctima le compensaba.
Las horas pasaron rápido cuando cayó en la cuenta del tiempo que había pasado allí dentro y observó cómo había acabado el proceso de momificación. Entonces decidió continuar con las figuras. Salió de la fría habitación donde reposaba la momia y entró en un pequeño cuarto repleto de estanterías que contenían figuritas de barro secándose. En aquel lugar, hacía mucho más calor. Se sentó en un taburete de madera y, entre sus piernas, un pequeño torno de alfarero soportaba muy digno un vaso canopo casi finalizado. Lo apartó y cogió un trozo de arcilla humedecido para comenzar a moldear la siguiente figurita: una imagen de un hombre con los brazos extendidos. Esta figura acompañaría a la momia en los rituales que había dispuesto para ella. Sus dedos resbalaban por el suave material mientras, en su imaginación, se veía fijando el Djed de Oro sobre el cuello de la difunta, situando la imagen que aún daba vueltas entre sus manos y que se convertiría en el vivo reflejo de un dios con los brazos en alto y plumas en la cabeza, cerca del cuerpo embalsamado y las cabezas de carnero asomando por cada hombro del muerto. Sin embargo, no estaba todo lo satisfecho que él quisiera. La fecha de la ceremonia se acercaba y la momia no debería estar mucho tiempo sin recibir los rituales pero le estaba resultando muy difícil encontrar el polvo de lapislázuli necesario para pintar el escarabajo.
En ese instante, una bombilla roja comenzó a parpadear sobre su cabeza. La señal. Se levantó despacio y abandonó el pequeño habitáculo. Cuando alcanzó las escaleras que le llevaban hacia la luz del sol sus ojos hicieron un esfuerzo sobrenatural para acostumbrarse rápidamente y, de ésta forma, poder ver bien a quien llamaba a la puerta. Miró por la mirilla, abrió la puerta y sin mediar palabra el frio metal entró penetró en su sien sin miramientos, provocando un estruendo ensordecedor no más grande que su propio cuerpo cayendo sobre la tarima.
– Un cabrón menos – dijo dejando junto al cadáver su mejor sonrisa.