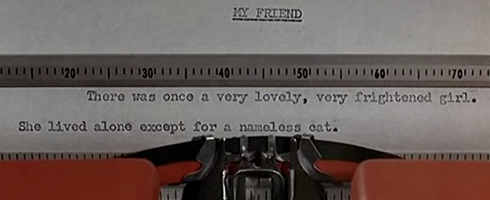SE ACABÓ EL PLAZO para la presentación de originales al I Concurso de Relato Breve NegroCriminal y Policiaco de Fiat Lux. Los relatos premiados se darán a conocer durante la primera semana de septiembre. Hasta entonces vamos a ir publicando los últimos textos presentados. Hoy: “Quijote”, de Carlos Zúmer; “Últimos sueños”, de Eduardo Berzosa Sastre; “Unos cuantos piquetitos”, de Ana Neri Vedder; “Volver a empezar”, de David Gambero; y “El cojín”, de Marco A. Núñez.
QUIJOTE Carlos Zúmer
Aquel karaoke era perfectamente decadente, como cualquier karaoke en realidad. Solteros de mediana edad agotaban su entusiasmo generacional mientras algunos jóvenes se divertían con idéntica candidez. El local lo regentaban los hermanos Caminero. Eran tres y cada uno no podía ser más diferente del otro aunque los tres llevaron el mismo bigote trasnochado. El karaoke se moría del asco cinco días a la semana y el viernes y el sábado resucitaba. Después, los lunes, oferta especial: tres canciones por el precio de dos. Después, los lunes, oferta especial: tres gramos por el precio de dos. El karaoke era una tapadera de droga a baja intensidad que garantizaba la salud de un negocio más bien ruinoso. En esto, como en otras cosas, la gente del barrio iba por delante de la policía, que fue la última en enterarse. La calle funciona a veces como una aventajada caja de resonancia.
La regla número uno es que los lunes primero se mete el material y luego se abre el local. La regla número dos es que ningún empleado consume material y mucho menos en horario de trabajo. Los hermanos Caminero se saltaron la segunda regla aproximadamente al principio. Los hermanos Caminero se saltaron la primera regla aproximadamente al final. La caja de resonancia de la calle terminó volcando en los oídos adecuados el rumor del gran negocio de los Caminero y sendos señores de paisano, con ganas de fiesta, se dejaron caer por el local. Nada extraordinario ni sospechoso vieron porque, entre otras cosas, el barrio encajó el golpe y los Caminero se volvieron precavidos. Pero en algún momento se saltaron la regla número tres: no cantar en el karaoke. El padre de los Caminero, difunto hace tiempo, insistió en esta misteriosa instrucción.
Pero al respetable del lugar le divierten las intervenciones de los Caminero al micrófono. Que van a más. Y lo que habían aprendido a disimular mientras ponían una copa o limpiaban una mesa -esto es, que se habían saltado la regla número dos- no pudieron hacerlo cantando. Cuando los tres hermanos subieron al unísono a adueñarse de ‘Quijote’, de Julio Iglesias, los dos agentes de discreto servicio entendieron rápidamente que aquello no era una interpretación natural. La redada, tres días después, cerró para siempre el negocio de los hermanos Caminero, traicionados por su entusiasmo. Probablemente no supieron entender toda la dimensión comercial del consejo de su padre.
ÚLTIMOS SUEÑOS Eduardo Berzosa Sastre
No podía dormir. Aquella noche Alejandro no paraba de dar vueltas en la cama. La habitación, iluminada con la luz del neón del bar de enfrente que se colaba por las rendijas de la persiana, concentraba el calor de la noche valenciana en Agosto. Ese calor húmedo que hacía que se le pegaran las sábanas a la piel no ayudaba a soportar los ruidos del piso contiguo. Los gemidos de los vecinos calentaban todavía más un ambiente insoportable para Alejandro, quien desde hacía tres días no salía a la calle.
Lo había intentado todo para conciliar el sueño: infusiones, pastillas, deporte, cenas ligeras… Nada daba resultado. Llevaba varios días sin dormir a penas y estaba demasiado cansado para salir a despejarse dando una vuelta con el escaso aire que se levantaba a medianoche. Necesitaba el silencio de los sonidos que le acosaban cada noche. No soportaba a esos nuevos vecinos, que a todas horas se ponían a gemir como animales en celo junto a su pared. En la cama, intentado dormir a cualquier hora del día, podía escuchar sus suspiros, sus jadeos, sus movimientos. La tensión que le causaba le impedía relajarse y le agarrotaba los músculos, que acababan vibrando inconscientemente ante el ruido percibido.
Aquella noche no pudo soportarlo más. Las ojeras marcadas por incipientes bolsas dibujaban un rostro apagado y hastiado. La furia contenida había dado paso a una rabia incapaz de descifrarse a simple vista. Tras echar un vistazo en la cocina y comprobar que por el patio también podían escucharse los ecos del placer de los nuevos habitantes del edificio tomó un vaso de agua de la nevera y se mojó la nuca Con el paso firme y el pulso templado entrecerró rápidamente la puerta que daba a la escalera. Frente a la puerta de los nuevos vecinos se dispuso, mano derecha atrás, mano izquierda llamando contundente pero pausadamente a la espera de respuesta.
De vuelta a su cama cerró la puerta de golpe se tumbó sobre la sábana. La luz que antes le molestaba le pareció que le daba un toque de distinción al cuarto, un color enigmático que podría incluso ayudarle a dormir. Combinaba con el rojo del suelo y el nuevo estampado de sus sábanas.
Cerró los ojos, inspiró profundamente y escuchó un grito desesperado desde el piso de al lado. En sus labios se dibujó una tímida sonrisa. Por fin podía descansar.
UNOS CUÁNTOS PIQUETITOS Ana Neri Vedder
No es una bella imagen aquella que yace tendida ante mis ojos sumergiéndome en un mar de sensaciones, pensamientos y confusiones. Me encuentro intoxicado por los horribles olores del cuerpo putrefacto y la soledad comienza a apoderarse rápidamente de mí al compás de una triste serenata trágica que llega por mero azar del destino al lento y débil latir corazón de un poeta. Conforme pasa el tiempo, observo con mayor detalle el reducido espacio donde me encuentro y llama mi atención aquella mancha carmesí en sus labios que acometió a su dulce y ahora macabro rostro. Su imagen es vulgar, su mirada se encuentra pérdida, sus manos aún yacen tensas y una palidez extrema oscurece cada parte de sí
El reloj marca un corte, es mediodía y mi mente continúa frágil, hostil y ennegrecida. Sin poder llevar a cabo acción alguna y permitiéndole al tiempo arrebatar cada pequeño momento de lucidez que de manera fugaz se escapa por entre mis palmas, decido tomar su rostro ahora desfigurado sintiendo por primera vez el agrio sabor de la muerte y, en un momento de creciente tensión, decido dirigirme hacia el balcón para, de esta forma, escuchar los ecos del mundanal ruido ajenos a la funesta y sombría escena desarrollada en un corriente piso superior y me pregunto cómo ha de ser posible que pueda uno crear en tan breve lapso de tiempo una réplica de aquella lúgubre pero hermosa pintura de Frida Kahlo titulada «Unos cuántos piquetitos» y, con esa imagen en mi cabeza puedo al fin sonreír delante del cadáver al imaginar la gran cantidad de gente especializada en crímenes observando tal acto de crueldad mientras horrorizados tomasen mis manos aún con sangre para esposarme y condenarme . Entonces yo gritaría frente a ellos: ¡Pero sólo fueron unos cuántos piquetitos!
VOLVER A EMPEZAR David Gambero
No había dormido en días. No había amado por meses ni llorado por años. Y entonces el destino, disfrazado de mujer, puso el contador de esas tres cosas a cero.
Ella entró en mi vida y despacho con una sonrisa forzada. Me dijo que estaba en problemas y me pidió ayuda. Yo le dije mi tarifa y le pedí detalles. Solo me dijo mentiras maquilladas de verdades. Lo supe en ese momento y lo confirmé más tarde. Y aún así le dije que la ayudaría.
— Robert Temperley —me susurró ella antes de salir de mi despacho.
Necesitaba encontrar a aquel hombre. Supe quién y qué había sido Robert por historias de otros. Me contaron lo que se podía saber de él y me susurraron lo que no. Había sido un hombre de mirada clara y pasado oscuro. Un buen hombre en malos tiempos y un mal hombre en tiempos peores.
Con cada nueva historia una voz dentro de mí me susurraba que Robert vivía en las sombras por algún oscuro motivo. Esa voz hizo que me obsesionara. Lo que no sabía era que esa no era mi voz, sino la de ella. La búsqueda hizo que perdiera la higiene y la paciencia más de una vez, pero me dio una dirección a la que dirigirnos.
— Sabía que no estaba muerto —gimoteó ella con lágrimas en los ojos al contárselo — .Me prometió que viviría hasta que nos volviésemos a encontrar.
Se lanzó a mis brazos de pura felicidad. Yo la acogí con necesitada lujuria. Sabía que ella sería de aquel hombre mañana. Pero aquella noche sería mía. Y lo fue. Me dijo que me quería. Que Robert era una parte de su vida de la que quería deshacerse para comenzar una nueva. Una conmigo.
Cuando encontramos a Robert ni se sorprendió ni tuvo miedo cuando le apunté con mi pistola.
— No te ha dado nada que no le haya dado a otro hombre —fue lo que me dijo Robert antes que le quitara todo lo que tenía.
Sentí mi revólver y mi alma extrañamente pesados cuando disparé. Había algo que no cuadraba. Busqué en los ojos de ella la pieza que me faltaba. Pero la encontré más abajo. En la pistola que apuntaba hacia mí. Entonces olvidé ser hombre y lloré. Al filo del final supe por fin lo que era. Era un iluso. Era uno más.
EL COJÍN Marco A. Núñez
-Y eso es todo. Lo que pasó después, lo sabes bien.
Un aire repentino de final de agosto entró por la ventana para llevarse esas últimas palabras que aún herían la noche. No me reconocí en el hombre que me miraba desde el espejo barato del tocador; desvaído, remoto, un fantasma a punto de culminar la misión que le habían impuesto hacía demasiado tiempo. Bajé la mirada. Reparé de nuevo en el cojín que tenía sobre el regazo. Parecía confortarle. Se lo quité. Un olor rancio, a humedad y muerte lenta subió al mullirlo. El relleno no parecía demasiado sólido pero me serviría. Inspiré para buscarme el ánimo y entonces levantó un brazo, me detuvo sin sorpresa con una mano imperativa, apuntándome con el índice.
-Aguarda un momento. -Dijo.- Ahora seré yo quien te haga una pregunta. Y ahora serás tú quien tendrás que decirme. -La voz se le rompía en el pedregal de la garganta. En el azul turbio de sus ojos se afilaba el odio.
-Dime si tú hubieras obrado de otro modo.
Le devolví el cojín. Lo asió sobre el pecho sin dejar de mirarme, aguardando, aferrado a ese pedazo de materia, no más consistente que su propia humanidad declinante.
-No, viejo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo.
El cojín era no muy robusto, como he dicho, pero bastó para ahogar la detonación.