Juan Pablo Goñi y Cristóbal Vázquez firman los relatos que publicamos hoy: “A veces es mejor no descubrir al asesino” y “Dyane 6”.
Son los seleccionados esta semana entre los relatos que siguen llegando para el II Concurso de Relato Negro Fiat Lux, que hemos organizado junto con la librería SomNegra para relatos escritos pero también en vídeo o en audio.
El próximo 1 de julio es la fecha final para la presentación de originales en la dirección de correo ficcionnegra@revistafiatlux.com , y aquí tienes las bases y los premios.
#HazFiatLux
‘A veces es mejor no descubrir al asesino’ de Juan Pablo Goñi
Hughman sostuvo el cáliz como un sacerdote en plena consagración, sin reparar en la coincidencia. Su cometido era ajeno al rito, buscaba conocer su peso. Muy liviano. La cruz se mantenía contra la pared, tampoco era el arma homicida. Finísimas moléculas de polvo podían distinguirse en el hilo de luz que penetraba por las ventanas, enfocando el cuerpo del padre Javier, tendido sobre el altar. Un paseante distraído hubiera supuesto que era un borracho durmiendo.
Eso pensó Petrona, la catequista, cuando ingresó a la capilla y vio al hombre tendido sobre el mantelillo blanco. Enojada, fue a echarlo; a la altura del primer banco, reconoció al padre. Sorprendida, dio los últimos pasos con lentitud; estaba junto a él, cuando notó el profundo aplastamiento de la sien izquierda. Petrona fue internada por una crisis de histeria. Hughman salió de la capilla, dejó los peritos trabajando. Solo del forense podía esperar datos interesantes; el lugar estaría cubierto de huellas y de ADN de los feligreses. El médico, además de establecer la hora de la muerte, podía especular sobre el objeto utilizado por el criminal. Calificó el asunto como un caso de difícil resolución.
Por tres días recorrió el barrio, averiguando horarios, costumbres y actividades del cura y de las personas cercanas a la capilla. Poco avanzó con estos interrogatorios. La ciencia estableció que el padre había muerto entre las cuatro, y las cinco y media de la tarde –hora en que cientos de colegiales pasaban por la vereda tras salir del colegio. La herida había sido causada por una maza. Ningún chico ni maestra recordó haber visto a una persona con una maza esa tarde. Ni con un martillo o con un adoquín, otros elementos que podían haberse utilizado. De no tratarse de un sacerdote, el caso hubiera sido destinado al cajón de los casos muertos. Pero el obispo ejercía presión, y el jefe la descargaba sobre el inspector. A casi una semana, su situación se hacía insostenible.
Repasó todas las actividades y dichos recogidos. Entre todo el papelerío, halló un detalle; los alumnos de primer grado habían estado jugando en el atrio, a las escondidas, desde las cuatro. Una maestra había faltado y la preceptora los llevó a descargar energías. Hughman se apersonó en el colegio y pidió hablar con los pequeños, potenciales testigos. Se colocó frente a la clase y les preguntó del juego, de los escondites, de la gente que pasaba. Los chicos respondían con entusiasmo, excepto una rubia pequeña, frágil, que mantenía la cabeza agachada y dibujaba en su cuaderno.
–¿Ninguno vio al padre Javier?
La cabeza de la niña se alzó. Sus ojos celestes relampaguearon y una sonrisa sardónica se instaló en su cara. Hughman se estremeció, se restregó los ojos y volvió a mirarla. La niña estaba otra vez ausente, concentrada en su dibujo. Una hora después, el inspector aguardaba frente al colegio. Cuando los niños salieron, divisó a la rubia, que apretaba un cuaderno contra su pecho. Avanzaba cabeza gacha. Hughman la siguió. Dos cuadras más adelante, la chica pasó una verja y se introdujo en un jardín; al fondo, una casa pequeña. Llegó hasta la puerta y se volvió, como retando a Hughman. El inspector, con paso dudoso, se acercó. Cuando estuvo a cinco metros, la niña abrió el cuaderno y mostró un dibujo. Un demonio, con cuernos, escamas y cola como un espolón, sobrevolaba un altar y hundía su puño inmenso en la cabeza de un sacerdote. La niña cerró el cuaderno, sonrió y se metió en su casa. Hughman decidió ceder el caso a un inspector más escéptico. O más valiente.
‘Dyane 6’ de Cristóbal Blázquez
Aquel domingo los gritos eran mucho más fuertes que otras veces. Durante años me había acostumbrado a los alaridos en el garaje de la planta baja. A veces eran bajos, otras algo más potentes, nunca como aquella tarde.
Hacía mucho tiempo que había perdido la curiosidad por la excéntricas prácticas de Padre, pero en esa ocasión tuve que acercarme para ver cuáles eran las fechorías que estaba haciendo para que los gritos fueran tan fuertes.
Hice como cuando era niño y no entendía nada de lo que ocurría en el garaje de nuestro Dyane 6 los domingos por la tarde: miré a través del tragaluz del techo.
Con el tiempo me había insensibilizado y el extravagante hobby de Padre me parecía absolutamente normal, por más atroz que resultara desde fuera. Sin embargo, lo que vi aquella tarde de domingo se quedó grabado en mi retina y aún hoy aparece inesperadamente en mi cabeza helándome la sangre.
Desde que Madre desapareció, cuando yo tenía solo unos seis años, Padre adoptó la extraña costumbre de traerse al garaje los domingos por la tarde todo tipo de personas, sin excepción de género o edad, y practicar con ellas sexo duro, muy duro, masoquista y extremo. De hecho, hubo ocasiones en que después de su sesión se pasaba horas y horas postrado en cama.
Al principio fue algo traumático y bizarro para mí, pero con el tiempo mis visitas de incógnito al garaje eran el momento más esperado de la semana. Eventualmente llegaba a excitarme y masturbarme, pero la novedad dejó de serlo y la afición de Padre dejó de seducirme convirtiéndose en una rutina semanal más. Siempre pensé que tuvimos suerte de vivir en un faro lejos de la civilización porque Padre no habría podido esparcirse tranquilamente sin asustar a los vecinos.
Nuestra relación se había oxidado hasta el punto de que éramos dos desconocidos dentro de la misma casa. Por eso había comenzado a estudiar, para poder salir de aquel faro y dejar solo a Padre, que estaba enfermo, enfermo mental.
El garaje estaba parcialmente iluminado y Padre estaba completamente desnudo dentro del cuerpo tierno de una vaca cortada en canal. Chorreando de sudor embestía con fiereza a una vieja con el pelo tintado de azul que se desgañitaba, emitiendo esos alaridos infernales que se me habían metido en los tímpanos.
De repente, los ojos de ella se abrieron, me había visto y se había sobresaltado. Empujó a Padre, que cayó encima de un rastrillo, con tan mala suerte que se le hundió por la espalda, ensartándolo completamente y dejando inerte su cuerpo.
La vieja de pelo azul chilló entonces por encima de todas sus fuerzas, me volvió a mirar con cara de lástima, como diciendo: ha sido sin querer… Su rostro reflejaba un terror inmenso, su vagina chorreaba sangre y su piel blanca y húmeda brillaba al lado del viejo Dyane.
No tuve elección, dirán que estoy peor que mi padre, que no puedo andar por ahí como si nada, pero bajé al garaje y estrangulé a esa anciana ruidosa con mis propias manos. No podía seguir escuchando aquel grito estridente, me estaba volviendo loco, si seguía un solo segundo más escuchando ese pitido taladrante me arrancaba los oídos.
Cuando la vieja me miró con los ojos de un muerto decidí que había que salir de allí. Saqué el Dyane del garaje, lo rocié todo con un bidón de gasolina y tiré una cerilla. Seguro que aquella noche el faro brilló más que nunca, no podía seguir allí, me estaba volviendo como Padre.










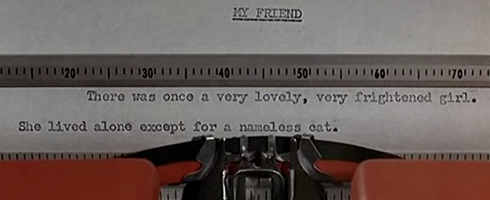



Sin Comentarios