Hoy Llorente escribe de (Manguis) Escribano.
Sobre Manguis, lo (hasta ahora) último de Paco Gómez Escribano
Por David Llorente.
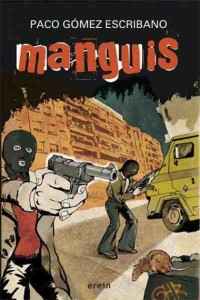 Era el pan de cada día, algo tan frecuente que (hasta muchos años después) no me di cuenta de su significado/de su trascendencia: un yonqui (o cualquier fulano recién salido de la cárcel) te paraba en mitad de la calle y te preguntaba: ¿Eres del barrio? La respuesta era (tenía que ser) necesariamente afirmativa. Lo contrario supondría sentir la punta del cuchillo en el ombligo y ver cómo te mangaban hasta las zapatillas. Se lo decíamos a las visitas: Si alguien por la calle te pregunta si eres del barrio, dile inmediatamente que sí, que llevas viviendo en Carabanchel toda la vida. Porque había gente (amigos, compañeros de la universidad) que venían de muy lejos, prácticamente del otro lado del mundo (del otro lado de la M-30), de donde no había barrios ni (en consecuencia) leyes de barrio.
Era el pan de cada día, algo tan frecuente que (hasta muchos años después) no me di cuenta de su significado/de su trascendencia: un yonqui (o cualquier fulano recién salido de la cárcel) te paraba en mitad de la calle y te preguntaba: ¿Eres del barrio? La respuesta era (tenía que ser) necesariamente afirmativa. Lo contrario supondría sentir la punta del cuchillo en el ombligo y ver cómo te mangaban hasta las zapatillas. Se lo decíamos a las visitas: Si alguien por la calle te pregunta si eres del barrio, dile inmediatamente que sí, que llevas viviendo en Carabanchel toda la vida. Porque había gente (amigos, compañeros de la universidad) que venían de muy lejos, prácticamente del otro lado del mundo (del otro lado de la M-30), de donde no había barrios ni (en consecuencia) leyes de barrio.
El pan de cada día era un pan amargo y duro como una piedra. Una mañana se abrieron las puertas del barrio (de los barrios: Carabanchel, Canillejas, Vallecas, Tirso de Molina, Lavapiés) y entró esa harina (blanca y sin cortar) con la que nos amasarían el pan (ese de cada día) durante muchos años. A partir de entonces nuestros amigos empezaron a morir y ya nadie (al caer la noche) caminaba tranquilo por las calles: Nos metían en el tigre a punta de pistola; nos bailaban la chaira de mariposa delante de la cara; íbamos al médico después de que un yonqui (mientras tratábamos de salir corriendo) nos clavara la jeringa en el culo; corríamos delante de los gitanos sin darnos cuenta de que (con un poco más de entrenamiento) habríamos podido darle a España una medalla de oro en las Olimpiadas del 92; dábamos vueltas y vueltas alrededor de nuestra casa (a las tres de la mañana) antes de decidirnos a meternos en el portal y abrir la puerta (a toda hostia) con esa puta llave que se nos caía de las manos; nos robaban el coche y nos lo dejaban (en la calle de enfrente) lleno de sangre, de vómitos y de hipodérmicas.
El cine ha contribuido a crear una imagen del yonqui que ni corresponde con la tragedia personal ni con la asfixia social de la época. El yonqui (en la gran pantalla) era un perdedor, un mermado mental que acabó enganchándose a la heroína porque sí, porque su doble naturaleza de delincuente y de vago congénito no le podía deparar otro destino diferente. Pero eso no era así. Para entender la realidad debemos imaginarnos una casa construida de barro y de uralita y un chaval que se levanta a las cinco de la mañana para ayudar a su padre en el negocio, por ejemplo, de buscar por los descampados algunos trozos de metal que después intentarán vender al chatarrero. La calle es un lodazal por donde caminan libremente los perros sarnosos, los gatos escuálidos, las ratas rollizas y los burros con cara de bobo. Apenas existe el alumbrado eléctrico ni (por supuesto) la calefacción. El amanecer (detrás de la lluvia/detrás del polvo) ofrece el mismo día que ofreció ayer. Cunde el aburrimiento y la desesperanza y ése es el momento en que aparece la heroína. Basta con que le digan que (si te la metes) te hace sentir bien. Sentirse bien. ¿Cuándo fue la última vez que ese chaval se sintió bien? Y entonces la aguja entra en la vena. La jeringuilla le absorbe un poco de sangre y mezcla esa sangre con la heroína. El émbolo de la jeringuilla lo devuelve a la corriente sanguínea y de ahí pasa al corazón y después al cerebro y (entonces) la felicidad. Y el mundo, joder, el mundo está bien hecho y la vida merece la pena y además puedo volar (como ahora estoy volando) en este firmamento negro, lleno de estrellas hermosas. Era a eso a lo que se enganchaban los chavales de aquellos años. A ese caballo que los llevaba (a galope tendido) en dos direcciones opuestas: la del paraíso y la del infierno.
Paco Gómez Escribano sabe todas estas verdades (y otras muchas más) y las utiliza para ir levantando el riguroso, el complejo, el inteligentísimo andamiaje de una novela como Manguis, un texto que arranca con el error gravísimo de uno de los personajes, porque todo el mundo sabe (los niños de los barrios ya nacen sabiéndolo) que si alguien te la tiene jurada, no debes atravesar solo un descampado. El Torre aparece por detrás y le dice: Defiéndete. Y el otro dice: No pensé que fuera a por mí tan pronto. Es (en realidad) una excusa que intenta justificar la enorme cagada de caminar por un descampado cuando (en algún lugar del barrio) hay alguien que te quiere matar. El descampado era el polideportivo, el multicines, el recinto ferial y la exposición universal de los barrios marginados. Al descampado iban los adolescentes a beberse sus primeros litros, a fumarse sus primeros porros y a meterse el primer pico. Al descampado iban las parejas a follar y las mujeres, unos pocos meses después, a parir a escondidas lo follado. Al descampado llevaban las furgonetas que había que quemar para borrar las huellas del atraco. En los descampados (muchos años después) el Ayuntamiento inauguró decenas de parques cuyos árboles crecían robustos y saludables, alimentados con la carne y con los huesos de todos aquellos fiambres (hombres que pasaron por allí cuando no debían) que nadie se dignó a desenterrar.
Paco Gómez Escribano ocupa un lugar en la literatura española contemporánea que nadie se atreve a ocupar. Hace falta estar comprometido con su oficio (el de escribir) para hacerse cargo de una época de España y de algunos barrios de Madrid y denunciar lo que les sucedía allí (y entonces) a las personas. La heroína mató a millones de españoles, rompió familias, aniquiló barrios enteros, generó más inseguridad, más delincuencia, más miseria y más marginalidad de la que ya había. El autor lo tiene difícil. Además de escribir bien (eso lo hace de sobra), debe convertirse en el oftalmólogo que venga a curar la miopía de todos aquellos lectores y profesionales de la cultura que piensan que la novela barrial/quinqui/yonqui pertenece a la subliteratura o al folklore. No saben que (para los que tuvimos que vivir al lado de la delincuencia) las heridas que nos infligieron aquellos años son las cicatrices que tenemos hoy. El tema es actual. Social. Y más negro que nada de lo que se escribe.
Me hace mucha gracia (me río para no llorar) cuando me dicen que eso de escribir como se habla no tiene mérito. El camino al lenguaje oral, o a la sensación de lenguaje oral, es largo y está sin asfaltar y no solamente (para recorrerlo) hace falta trabajo (escribir hasta que te salga sangre de los dedos), sino también oído. Paco Gómez Escribano tiene un oído finísimo (un oído de músico) para captar el lenguaje de la calle y saber exactamente qué expresión diría un personaje concreto en una situación concreta. El narrador (además) no es un narrador culto. Es un narrador que podría ser uno de los personajes. Nos encontramos (pues) con más de doscientas páginas de un discurso narrativo profundamente pulido, encarnado en una voz que abandona el tono artificioso, que desciende al nivel coloquial, que recoge lo necesario de la jerga madrileña (y del caló) y que no solamente resulta brillantemente literario, sino que lo asumes en la segunda línea y pasa desapercibido durante el resto de la novela.
Llegará el día en que alguien (con más tiempo que yo, aunque no con menos admiración) se dedique a hacer un estudio (sociológico y literario) de los personajes de Manguis. Yo me quedo con el gran acierto del autor de no tomar partido por nadie y de no culpar a nadie. El personaje literario gana fuerza cuando (dentro de él) luchan fuerzas antagónicas. El Torre se mueve entre la necesidad de ganarse la vida, el amor a su familia, el respeto a los patriarcas gitanos, el odio a la droga y la animadversión a la policía. Y al subcomisario lo mueven la frustración, la venganza y la codicia. El dinero es lo único que consigue unir a estos dos personajes, no tan diferentes como hubiera podido parecer en un principio, que no dejan de mirarse de reojo, esperando (en cualquier momento) una traición que justifique sus prejuicios. Los marginados son inteligentes (obviamente, pues siguen vivos) y el atraco sale tal y como lo habían planeado. El único problema (qué bien lo sabe el autor) es que uno de ellos es un yonqui. Y la vida del yonqui gira alrededor de la búsqueda, la obtención y el consumo de heroína. Le importa una mierda su entorno, su familia y sus amigos. Pierden el sentido de la responsabilidad y no son capaces de cumplir ninguna exigencia social, mucho menos las precauciones imprescindible después de cometer un robo.
Existen (en la novela) dos momentos que me han llamado muchísimo la atención y me han hecho recordar dos clásicos de la ficción. El recurso del boleto de lotería es un toque que (jugando con el riesgo de que pueda parecer sacado de la manga) resulta magistral. Un premio de lotería puede dar un vuelco tanto a una investigación criminal como al comportamiento de los criminales y de los membrillos de la policía, evidencia la psicología de la comunidad marginal y saca a relucir (de manera simbólica) hasta qué punto la vida de esa gente está sujeta a los caprichos de la suerte. Algo parecido hizo el enorme Valle-Inclán en la no menos enorme Luces de Bohemia, donde el boleto premiado sirve para desenmascarar al amigo, maldecir los designios del destino y justificar un doble suicidio. El final de Manguis me ha recordado al personaje de Omar, de la serie The wire. Nadie pronuncia su nombre sin echarse a temblar. Es el criminal más respetado/temido/odiado/buscado de todo el país. Una mañana (sin embargo) entra en una tienda y un niño pequeño (cuya pistola abulta más que él) le vuela la cabeza. Qué poco tiempo tarda el Torre el olvidar de dónde viene y cuánto tuvo que mancharse las manos (de sangre) para mantener la vida y conservar el respeto. Seguro que (mientras vivía en Canillejas) no se sentaba en un banco sin (antes) echar un vistazo a sus espaldas. ¿Por qué, cuando se sintió seguro, dejó de hacerlo? El final no es triste ni apresurado. El final encierra una enseñanza: no dejes nunca de desconfiar. Y una esperanza: el niño no entiende qué le está pasando a su padre. Ésa es la victoria del Torre. Su hijo, de haber estado en Canillejas, habría sabido perfectamente qué es un hombre muriéndose.

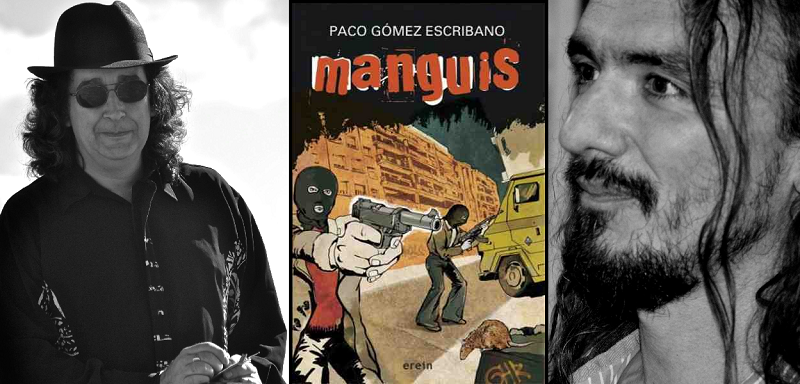











Llorente nunca defrauda. Un artículo magnífico.
Leí hace unos días «Yonqui» y me enganché. En breve leeré «Lumpen». Un gran escritor Paco Gómez Escribano.
Gracias, Rosa. Abrazo.